No sé si fue un grito, un gemido, un suspiro o la muerte
que llegaba silenciosa. No, no sé por qué razón sentí la necesidad de entrar en
aquél oscuro callejón. Porque buscaba una salida. Porque buscaba peligro.
Porque buscaba hacerme daño, arriesgar algo, sentir, esperar… Porque quería
morir o, al menos, estar cerca de la muerte. Y la muerte rondaba por aquél
callejón. Bien lo sabía.
Había llovido
hacía algunas horas, las misma que llevaba vagando por las calles que los
turistas evitan. El suelo sucio e irregular creaba pequeños charcos y yo miraba
el reflejo de las luces de neón que ondulaban en ellos. Miraba los edificios en
ellos. Miraba a las putas y vagabundos en ellos. Quería ver una realidad
deformada, turbia, sucia… No me bastaba con aquellas calles olvidadas, no,
quería exagerar la miseria. Quería martirizar la tristeza que sentía. Y así,
con la mirada agachada, clavaba mis ojos en el suelo y turnaba mi futuro entre
los adoquines grises y los charcos con sus reflejos sucios de parajes sórdidos.
Metía mis manos
en los bolsillos de mi gabardina de mil pavos. Cubría mi cabeza con un sombrero
de 200 y manchaba mis zapatos italianos cuando algún reflejo era demasiado
claro. Sí, vestía mi fortuna y la arrastraba por el barrio de las putas y
yonkis, barriadas de asesinos y víctimas, extrarradios olvidados, periferias
sociales… Y en ningún momento me pregunté qué hacía allí. No lo sabía, quizás
sí, no lo sé. Sólo quería caminar o más bien, vagar como alma en pena, pobre
desgraciado que tenía de todo y no tenía nada. Estúpido rumiador de miserias
que ya querrían algunos.
Sólo aquél ruido
llamó mi atención. Ni los susurros de los revólveres ocultos ni las propuestas
de las putas. Sólo un ruido que no supe interpretar. Un grito, un gemido o la
muerte que esa noche salió a pasear. Me detuve. Observé el callejón, era más
oscuro que mi alma y, al principio, no vi nada. Un tren pasó y su estela trajo
vida a algunos periódicos viejos y amontonados. El traqueteo metálico y rítmico
creó ondulaciones en un gran charco que se había formado en un lateral, pegando
a la acera y venciendo a la alcantarilla. Fue entonces cuando lo vi. Un bulto
negro junto a unos cubos de basura. Únicamente una farola típica, de esas
viejas de luz amarilla que sólo sirven para saber que hay farola, no para
iluminar, desparramaba su destello sobre
los adoquines húmedos y el agua apresada por el bordillo de la acera. Al
principió creí que el bulto era un montón de mierda derramada por algún niñato
o vagabundo. Pero la inútil farola, el oportuno tren, sus vibraciones y la
lluvia con su charco se las ingeniaron para que encontrara aquella mano. Una
mano vieja y sucia que temblaba sus dedos sobre los temblores del charco.
Entré en el
callejón y comencé a escuchar mis pasos. Sentía todo lento… mis movimientos,
las luces, el tiempo… Escuchaba mi corazón bombeando mediocridad. Escuchaba mi
respiración inspirando oscuridad y expirando mierda. El ruido de mis zapatos
sobre el agua encharcada. El roce de mi gabardina de mil pavos. Las hojas de
los periódicos, resguardadas de la lluvia bajo una resquebrajada uralita,
agitaban sus esquinas. Y yo avanzaba hacia el bulto.
Olía a muerte. A
ratas. A podrido. A desperdicio. A basura humedad. A vagabundo. Mi sombra, tras
de mí, se deformaba al acariciar las paredes mugrientas, las tuberías de gas
que subían al infierno, los cubos de basura. Caminé sobre el charco grande con
mis zapatos italianos y miré mi reflejo maquillado por la farola. Allí tenía
mis manos escondiendo mi turbio presente. Allí mi sombrero, arrojando penumbra
sobre mis ojos. Y allí mis preguntas sin respuestas. Miré la mano que asomaba y
seguí su camino. Escondía su brazo en un abrigo de paño viejo y robado. Roto.
Sucio. Después, un hombre, un despojo que, apoyado en bolsas de basura medio
abiertas, parecía dormitar. En su otro lado, otra manga vieja, rota, sucia y al
final, otra mano asomando agarrando también temblorosa un cartón de vino.
Ocultaba su existencia con la capucha de una sudadera negra que le abrigaba bajo
el paño. Sus piernas, en pantalones marrones, grises, negros se estiraban de
cualquier forma. Tal y como debió haber caído tras un último trago.
Me acerqué y el
tiempo seguía ralentizándolo todo. Cada vez más. Mi cuerpo era pesado, mi
sangre lenta. Sentía cada caricia de la brisa. Cada vibración de la calle, de
la vida, de la muerte que por allí llegaba. Mis manos no querían salir de los
bolsillos. Mis pasos no querían acelerar. Tampoco frenar. Iban. Hacia él.
Crucé el charco
y, de nuevo, en su reflejo, observé el mundo al que quería pertenecer. Ondulaba
los edificios colindantes. Ondulaba la farola inútil. Ondulaba mi vida
arrebatada.
En silencio. Todo
era silencio. Los coches que pasaban por la calle principal. Los gritos de las
putas plantadas. De los drogatas desesperados. De los pirados. De los
cuchillos. Silencio. Sólo mis pasos sobre el charco. Así era mi vida.
Silenciosa. Sólo mis movimientos hacían algo de ruido. Susurros. Murmullos.
Jodida vida que tenía que abandonar y adentrarme en oscuros callejones para
sentir algo. Lo que fuera.
Llegué hasta él. Le miré desde arriba. Un miserable,
perdido, yonki, borracho que se había abandonado, que se dormía entre
desperdicios, entre la mierda de seres inmundos. Una mueca de asco me asomó en
los labios. Después, una sonrisa de tristeza. Una punzada en el corazón.
Lástima. Dolor. Me puse de cuclillas a su lado y le cerré el abrigo de paño que
con ebrio descuido dejaba entrar el frío. El vagabundo pareció despertar. Era
un viejo. Su frente arrugada, más de lo oportuno, se estiró. Se estiraron
también sus labios y dibujó una luminosa sonrisa. Así son las sonrisas
sinceras: luminosas. Da igual unos dientes mellados. Da igual un aliento
pestilente. Da igual.
-
Gracias amigo... – me susurró.
-
¿Está bien, abuelo? – le pregunté.
-
No, claro que no... – esbozó otra sonrisa. Esta vez
triste. – Estoy borracho, desahuciado, abandonado...
-
¿Quién te ha dejado así, abuelo? – pregunté.
-
Nadie. Todos. Mi madre, que enjugó mi llanto con su
cabello al nacer en un motel. La bicicleta que robé. El colegio que abandoné.
Mi padre que me apaleó. La mujer que no me amó. La que me rechazó. La niña que
salvé en una playa. La guerra y su desierto, sus estelas de fuego, sus
destellos, sus metrallas, sus estruendos, su muertos... sus recuerdos. La mujer
con la que me casé. Mis amigos que me infectaron. La policía que no me detuvo.
Los muertos que enterré. El trabajo que no me dejó vivir. Mi hija que se murió
entre mis brazos y no lo pude evitar, no la pude cuidar y sólo pude besar sus
muñecas ensangrentadas tratando de robarle a la muerte lo que no debía
arrebatarme, lo que no podía llevarse, lo que no era tiempo de que se
marcharse. Yo, que regañé al mundo, que culpé a Dios, que renegué de la vida,
que reproche a todos hasta que en un charco me encontré con mi reflejo.
-
Ya eres viejo, abuelo. No te hablaré de esperanzas –
dije.
-
Mi esperanza, amigo, está en este callejón – dijo con
otra sonrisa. Esta vez resignada. – Pero... te diré una cosa.
-
Dime.
-
Yo, que he visto mi reflejo en ese charco, que ahora
repaso mi vida con este vino barato puedo decir algo con orgullo – el abuelo
alzó su mirada. La clavó en mis ojos y un brillo recorrió sus pupilas. – ¡He
vivido! – aquel grito murmurado, ese susurro gritado me heló la sangre.
-
Y por ello, te envidio – susurré yo.
Y por fin saqué mis manos de los bolsillos de mi
gabardina de mil pavos. Con una le tapé la boca. Con la otra le corté el
cuello. Su sangre me salpicó, pero yo no la sentí porque ya no siento nada.
- Y ahora debes morir – le susurré.
No hubo estertores, ni convulsiones. Dejó escapar la vida
de la misma forma que la había vivido. Llevé su mano hasta los ojos y se los
cerré. Todos deberíamos morir con los ojos cerrados, pero pocos lo hacen. Bien
lo sabía yo. Limpié el cuchillo en su abrigo de paño roto y viejo. Sucio, más
sucio. Me levanté y me alejé. Pisé el gran charco y sus ondas me devolvieron mi
reflejo. Seguía sin gustarme.
Abandoné el callejón y me perdí entre las putas y
drogatas. Clavé mi mirada en el suelo y allí encontré lo que buscaba. Mis
respuestas. Entre los adoquines grises y sucios. Entre los charcos turbios, en
sus ondulaciones leí las respuestas. Ya sabía por qué vagaba por allí. Por qué
buscaba una salida. Por qué buscaba peligro... Porque quería hacerme daño,
arriesgar algo, sentir, esperar… Porque quería morir o, al menos, estar cerca
de la muerte. Y la muerte, lo sabía desde el principio, rondaba por aquél
callejón. Salía de él, confluía con la gente y pensaba en el cuerpo sucio,
frio, duro que heredó el callejón. Uno, que había vivido, quedaba muerto entre
la basura. Otro, que andaba muerto,
salía, metía sus manos en los bolsillos de su gabardina y regresaba a su
silenciosa vida.
Y aquí estoy, en
el callejón oscuro de mi casa. Rodeado de la basura que he comprado, caído ebrio
por mis recuerdos, tiemblo mis dedos entre el charco de mis ojos y los
adoquines de un teclado. Y ahora, mientras escribo, repito las palabras del
viejo y pienso y susurro.
- Sí, viejo, sí
que te envidio.
f. j. Rohs
















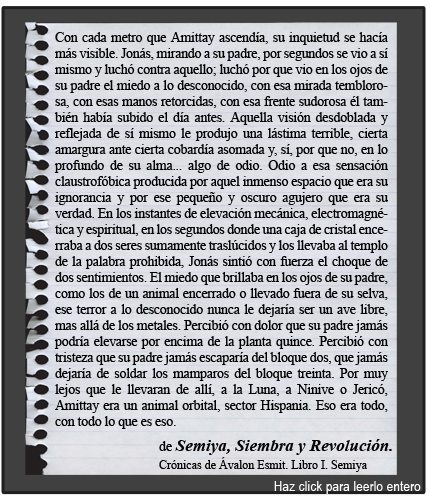


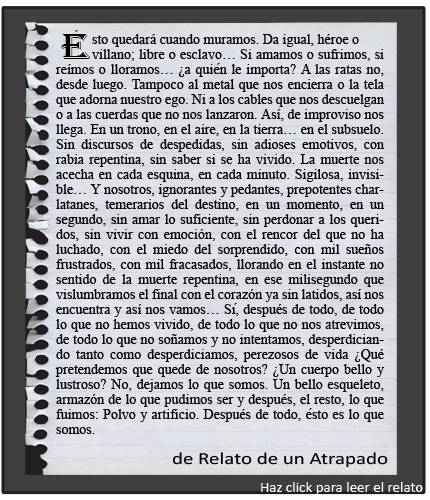





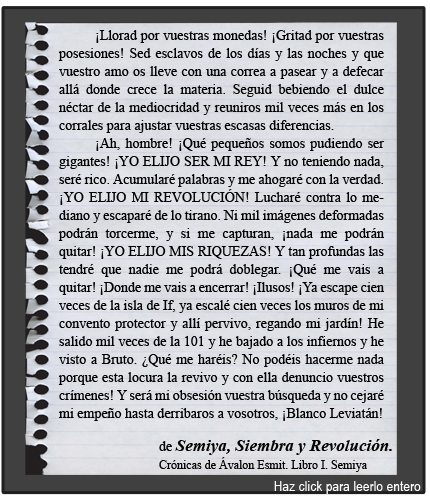
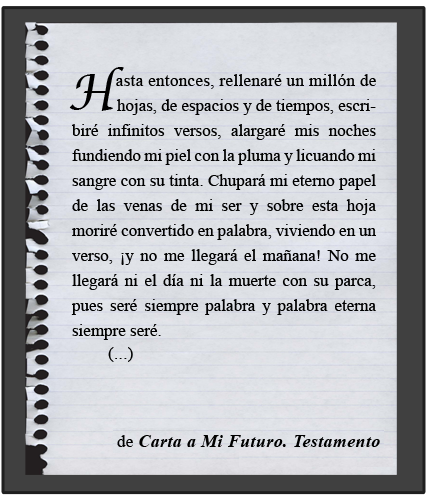

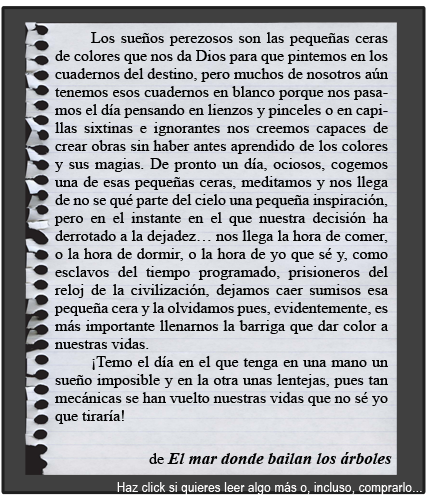
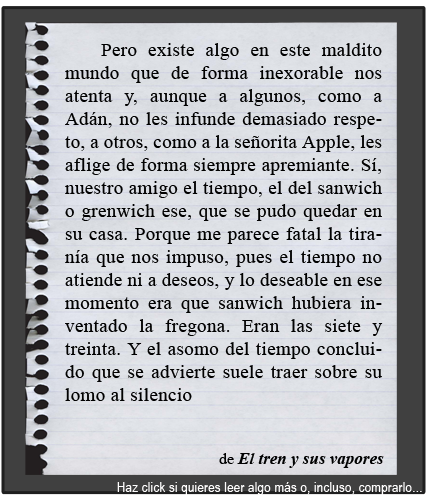
Directo, crudo. Mueve un montón de cosas al pasar.
ResponderEliminarComo en todo lo que te he leído, atrapas desde el principio y vas produciendo una tensión que se hace casi insoportable. Hasta que das la palmada final.
Me gusta tu estilo, Fj.
Un abrazo.
¡Genial! Felicidades.
ResponderEliminarPlas plas plas!!!! Se puede hacer más extenso, quizás más corto, se puede hacer más alto o bajo, pero jamás más perfecto, escribes como un dios, no, como un Dios!! Que me has tenido con el culillo encogido hasta el mismo final, del que busca la muerte y es el que la da, del que busca sombras y es el que las regala, del que ansia vivir y es alguien sin vida quien le enseña lo que es la vida, y esos pasos en tinieblas tiene un nombre propio, tienen un gran recuerdo, el de tu texto, que estará unos días recorriéndome el cerebro, lo siento.
ResponderEliminarUn besazo de los grandes, porque no sé como pagarte por el regalo de tu talento al mundo. Sí, hoy estoy algo melindrosa, pero mis comentarios siempre son inesperados, a saber qué se me ocurre la próxima vez que te lea ¬¬
Hasta pronto, espero.
Admirable...nada más, no me atrevo a decir nada más...!!!
ResponderEliminarEDITORIAL PORTILLA FOUNDATION
ResponderEliminarHola Amigo escritor: Lo invitamos a unirse a la EDITORIAL PORTILLA, una editora sin fines de lucro, las ganancias de la editorial serán invertidas en la lucha contra la Diabetes. Aquí los escritores podrán publicar sus obras por el Internet y en las cadenas de librerías en los cinco continentes sin costo alguno. No rechazamos a nadie porque creemos que todo pensamiento merece ser preservado para las futuras generaciones. Todos los escritores recibirán en 50% de las ganancias por el Internet y el 10% por las ventas en las librerías. Tenemos varias convocatorias para concurso. Visite nuestra página web: www.editorialportilla.com o envíenos un correo a: editorialportilla@hotmail.com
Saludos Cordiales; Dr. Oxel H. Portilla: Presidente.