No
hablemos de los prados verdes y frondosos porque simplemente, me ponen ustedes
en un aprieto... Si es necesario para un cuento tener prados verdes, daremos
ese calificativo a alguna extensión medio verde, medio marrón, pues tanto ese
como el resto de prados estaban
devastados por la continua, singular e inagotable estampida de... ovejas de Don
Liborio Armeneto. Nadie sabía qué las daba éste a sus ovejas locas, pero no
paraban de correr en todo el santo día y parte de la noche.
¿Bosques?
Cada vez me lo ponen más difícil. Pero bueno, siendo el autor de esta historia
algo benévolo, accederemos a dar ese título a una agrupación de unos diez pinos
retorcidos, casi secos que rezaban por no llegar al siguiente invierno y que,
de forma inexplicable para los habitantes de nuestro pueblo, cada vez estaban
más lejos, como si los pinos pudieran andar...
Es comprensible que a ustedes se les hayan
pasado las ganas de leer este cuento, es lógico, con tales insulsos
ingredientes, yo mismo veo complicada mi misión. Pero rescataremos de Santa
Dona di Piave, que así se llamaba nuestro pueblo, su pequeño río... riachuelo.
Porque sí, tenía uno, y aunque muy pequeño y con poco ruido, llevaba agua.
Tampoco muy cristalina, pero, la verdad, en comparación con el cuadro que hemos
pintado, es merecido resaltarlo e incluso decirlo bonito, porque si no, poco podríamos sacar de él, por sacar no se
sacaban ni peces de colores. Los Piavenses se consolaban con la leyenda de una
supuesta aparición de la Dona en ese río para poder explicar su inexistente
pesca: “Es tan puro que ni los peces se
atreven a nadar por él”, decían los Piavenses. Y era cierto. Nunca nadie se
le vio pescar nada; y pescador había, uno siempre, pero nada en su vida sacó...
Claro, hasta esta historia, que es lo que nos traemos entre manos. Bueno, más o
menos...
¿Saben? El protagonismo no es cosa que
entienda del tiempo, el protagonismo sabe de instantes, es así que, a nuestro
extraño protagonista lo mencionaremos ahora, en algunas pocas líneas, y al
final de esta historia.
Piacciencio
era el más viejo parroquiano de Santa Dona di Piave. Desde que el pueblo fue
pueblo y desde que ese pueblo tuvo río y desde que ese río tuvo puente, no se
vio pasar ni un solo día sin ver a Piacciencio en el centro del puente con una
viejísima caña de pescar. Allí estaba al amanecer y allí seguía en el ocaso.
Nadie sabía dónde dormía. A veces se dudaba de si dormía. Los Piavenses sólo
sabían que al llegar el alba, Piacciencio estaba ahí, agarrando firmemente su
maltrecha caña. Nadie entendía como un hombre tan viejo —pues rondaría los
ochenta años— podía resistir tanto tiempo allí de pié. Es más terrible aún el
asunto: nuestro viejo protagonista no decía palabra. Nunca se le escuchó
hablar. Se le creía incluso mudo y sordo. Pero la verdad sea dicha, tampoco se
puso mucho empeño en descubrir lo contrario. Todos le llamaban Piacciencio
porque significaba paciencia, y de eso era evidente que poseía tanto o más que
el santo Job.
Y
por ahora no hablaremos más de nuestro protagonista. Sólo recordar, a modo de
resumen, que existía un pueblo feo, con un riachuelo medianamente bonito, con
un puente sobre él y que allí, todos los días, había un anciano pescando —aunque
nada nunca pescó— y que al pobre se le conocía como Piacciencio.
En
fin, ahora viene la parte que menos me gusta de este cuento —espero no
desanimarles— pues en ella debo narrar unos sucesos bastante desagradables
propiciados por la rivalidad existente entre los Piavenses.
Santa
Dona di Piave estaba exactamente separado en dos por nuestro ya conocido
riachuelo. En la orilla norte vivían cincuenta familias y en la sur otras
cincuenta. Desgraciadamente, ambas orillas se llevaban a matar. Y a todo esto
las ovejas locas de Don Liborio Armeneto seguían correteando de aquí para allá
sin descanso ni distinción de orilla.
Ocurrió
un día en el que llegó una carta al párroco de la orilla norte, Don Giovanni de
la Crucetta donde le instaban las autoridades regionales a que convocara
elecciones a la alcaldía. Era necesario para la región que todos los pueblos
poseyeran un alcalde y debían, pues, celebrar elecciones y comunicar el
resultado a las autoridades competentes.
El
padre Don Giovanni de la Crucetta comprendió al instante el problema que tal hecho
conllevaría, pues no por ser de la orilla norte, era tonto. Vislumbró que tal
elección a la alcaldía supondría la mayor disputa en Santa Dona de Piave desde
que según la leyenda se dividió el pueblo debido a la construcción del puente.
Esa disputa terminó con la salomónica solución de que cada orilla construiría
su mitad correspondiente. Pero, desgraciadamente, en este especifico problema,
la mitad no es la solución.
Así
pues, tras largas horas de oración ferviente buscando ese rayo de luz celestial
que iluminara su trágico dilema, el padre Don Giovanni de la Crucetta, no
albergando éxito luminoso sus rezos, concluyó por comunicar el problema al
párroco sur, el padre Don Humberto Mattino del Manto Divino, y entre los dos
discutir la solución.
La
cita quedó concertada en el puente.
— Tenemos un problema, padre Mattino. He
recibido una carta del gobierno regional que nos acarreara graves altercados
entre nuestros parroquianos.
— ¿De qué se trata, padre de la Crucetta? —preguntó
preocupado el padre Mattino. Decir es necesario que, si hubiera que salvar por
buenas relaciones a dos hombres de Santa Dona di Piave, estos eran nuestros
contertulios, aunque no por ello dejaban de ser partidistas.
— Las autoridades regionales —continuó el
padre de la Crucetta— nos obligan a celebrar elecciones a la... alcaldía.
— Mmm —y ambos se quedaron en meditabundo
silencio durante varios minutos. Comprendían la gravedad del asunto.
— Pues sí, es un problema —dijo al fin el
padre Mattino. Y allí estuvieron cerca de una hora, los tres callados, pues
recuerden a nuestro paciente pescador, pero en fin, como si no estuviera.
En esa hora rezaron, pasearon, abatían sus
brazos y resoplaban buscando en su teológica sabiduría una solución.
— No hay más remedio... —dijo rompiendo el
silencio el padre de la Crucetta.
— No, no hay más remedio —contestó el padre
Mattino.
— ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde nos reunimos?
— Pues deberá ser aquí, no existe otro lugar
neutro.
— Muy bien, padre Mattino, reúna a su gente.
Aquí nos veremos hoy a las cinco de la tarde. Buenos días, padre.
— Aquí a las cinco. Buenos días padre de la
Crucetta.
Ambos párrocos fueron casa por casa
avisando de la necesaria reunión en el puente para esa misma tarde. En toda
Santa Dona de Piave se empezó a respirar un ambiente de tensa incertidumbre.
Nadie sabía qué era tan importante para congregar a todos, el último echo de
características semejantes databa de hacía tres años, cuando se tuvo que
discutir si se mataban a las ovejas locas de Don Liborio Armenetto o se las
dejaba vivir con su extraña adicción a la estampida. Al final, como es
evidente, pues aún siguen correteando por allí, se les perdonó la vida porque
su lana, su leche y su carne era beneficiosa para todo el pueblo, cuando se
conseguía atrapar a alguna, claro. Esta anécdota nos sirve para ilustrar el
carácter hipócrita de los Piavenses, pues no por ser rivales y odiados enemigos
dejaban de hacer negocios entre ellos.
Se acercaba ya la hora concertada y, tanto
el norte como el sur, estaban inquietamente reunidos en sus respectivas plazas.
Llegado el momento y encabezados por sus respectivos párrocos, marcharon todos
a tropel hacia el puente. Una vez allí y con los debidos intercambios de
miradas rojas, amenazas pensadas y cuchillos imaginados, esperaron todos
expectantes ante la subida al centro del puente de ambos religiosos. Allí y
ante la desatendida y distante presencia de nuestro loco pescador, que no
despegaba los ojos de su caña, se murmuraron unas palabras antes de referirse
al populacho.
— Queridos cristianos hijos de Dios... —comenzó
paternalmente el padre de la Crucetta como intentando apaciguar las futuribles
iras de la gente.
— Esta mañana se ha recibido una carta del
gobierno regional... —continuó el padre Mattino.
— Donde se nos insta de forma inmediata a
celebrar...
— Elecciones...
— A la alcaldía.
Y
ahí comenzó todo. La cosa nació con murmullos, pero poco a poco subió el tono
hasta que los gritos eran escuchados hasta en Riveretta de la Veta, pueblo que
distaba a veinte kilómetros de allí. Ambos sacerdotes intentaron poner orden
durante bastante tiempo y cuando lo consiguieron continuaron con la noticia.
— El padre Mattino y yo hemos decidido...
— Que cada orilla celebre un referéndum...
— Para proponer un candidato.
— Un único candidato por orilla...
— Y con consenso general.
Y
volvió a desatarse la locura. Todos empezaron a gritar, a amenazar, a
protestar, a empujarse, a discutir. Tal histeria colectiva se sostuvo durante
cerca de quince minutos en los cuales, tanto el padre Mattino como de la
Crucetta, intentaron en vano apaciguar las iras. Transcurrido ese tiempo el
populacho fue perdiendo fuerza, echo que aprovecharon los moderadores.
— Hermanos...
— Tranquilos...
— Es la única manera...
— De encontrar una solución...
— Y aun sabiendo la casi imposible
unanimidad general, ni aún menos una simple mayoría...
— Esos dos candidatos se enfrentarán en
tales elecciones para ser el alcalde de nuestro amado pueblo.
De nuevo un murmullo nada halagüeño se fue
elevando.
— La alcaldía se obtendrá con el número de
votos...
— Correspondientes a la mitad... más uno de
los votantes aptos de Santa Dona Di Piave.
La
explosión de agresividad se perdió en el odio y el descontrol. Los gritos de
amenaza entre orillas comenzó a tomar un cariz muy peligroso. Los insultos eran
macabramente imaginativos. Y entonces ocurrió... Primero fue una, luego otra...
y tras eso, la lluvia de piedras, palos, macetas, frutas, verduras o todo
aquello que se pillara a mano, era útil para ser arrojado hacia la orilla
opuesta. Cientos de contundentes objetos volaron sobre la cabeza de nuestro
viejo, bueno, paciente e impasible Pacciencio. Ajeno a todo elemento
artificialmente volador, seguía con sus ojos clavados en el riachuelo atento a
cualquier tirón que sintiera en su caña.
La
guerra, revolución, secesión o como quieran llamarlo, duró una semana.
Ocurrieron hechos lamentables. Lo primero fue construir barricadas en todo lo
largo de ambas orillas; se crearon puestos de vigilancia y se dispuso, en cada
lado del puente, una especie de aduana o guardia, que retuviera a toda persona
ajena o no permitida del lado correspondiente del riachuelo. Rápidamente se
creó una milicia en cada orilla, se reclutó a todo aquel hombre comprendido
entre los doce y sesenta años. Se establecieron patrullas de control, cuartel
general (el norte, en la pescadería de Don Bernardetto Galletto y el sur, en la
panadería de Don Agripino Pescadino) y por supuesto, servicio de espionaje,
compuesto mayoritariamente por mujeres entre las que destacaban Bendita
Pechugguiña (una mujer de armas tomar... ustedes ya me entienden) que
encabezaba el servicio del sur y la bella Filomena Lomennea (la única mujer que
conseguía armonizar en vaivén la mirada de todos los Piavenses) dirigía el
espionaje norte. Con tales encantos y otros muchos que poseían el resto de
mujeres espías, unidas a las no pocas virtudes ya dadas en la naturaleza
femenina por defecto, efecto o exceso, la labor realizadas por éstas fueron
quizás las más provechosas, en todos los sentidos, consiguiendo traiciones
electorales al intercambio de cuarto y mitad de pechuga, por voto; o a la no menor
oferta de muslo y contra muslo por voto familiar. En fin, hipócritas, pero no
tontos. Los piavenses se dieron cuenta que la guerra fría (o caliente) daba más
provecho que las amenazas.
Durante
todo el día se repetían altercados y enfrentamientos, lanzamientos de objetos,
más perfeccionados, eso sí, sin causa ninguna, simplemente como prácticas de
puntería usando como blanco la poderosa calva brillante de Don Bartolomé del
Cañette, o por venganza por el precio del ovillo de lana de Doña Bernarda Crochetinna
y mayoritariamente se usaba la excusa de la trasgresión, no importaba hacia qué
lado afectase, de la correspondiente estampida de ovejas locas de la diez y
media, o de las cuatro y cuarto, o de las seis treinta y siete... En fin, daba
igual la hora. Se veían a las ovejas cruzar por el río dando brincos y, ¡ala!,
piedra que te va y viene. El único
margen de hora respetado por ambas milicias era la comprendida entre la
hora de comer y el final de la siesta, no por nada, ni consenso ni pre acuerdo,
simplemente porque para los piavenses, tanto la comida como la siesta, eran
mucho más importante que cualquier guerra o cataclismo. Don Humberto Mattino
siempre decía que como el día del juicio cayera en esa hora, allí no se salvaba
ni él mismo.
Por
la noche, no sólo los enfrentamientos se provocaban por los inmensos ronquidos
de don Albertino, sino que, de hecho, era el momento de mayor actividad, pues
se unía a la lucha física, la labor de las mujeres espías. Se producían
incursiones nocturnas que atacaban la integridad de las vacas, de las tiendas
y, desgraciadamente, de la fidelidad matrimonial.
Las
cosechas se perdieron por completo. Las vacas, del susto, se les agrió la
leche; los cerdos, sin comida y desatendidos, adelgazaron tanto que ni la pata
servía de paletilla y ni la paletilla servía para el caldo. De hecho,
terminaron siendo usados como animales alarma porque en cuanto veían movimiento
se ponían a gritar al creerse alimentados. Las gallinas, alborotadas, se
unieron al despropósito general y se peleaban entre ellas y los gallos,
desfallecidos por el hambre, no tenían fuerzas ni para cumplir su función como
macho. En fin, el pueblo se empobreció en extremo, pero la lucha, la secesión,
era lo primero. Nadie preveía que se quedarían sin víveres, y cuando ocurrió,
nadie quiso admitirlo externamente; e internamente se culpaba de robo a la
orilla rival. Conocida una debilidad del oponente, la política y la violencia,
exprimen tal ventaja para conseguir la victoria. Pero, ¿qué ocurre cuando los
recursos, las fuerzas y las milicias están igualadas hasta tal extremo? Pues
que una vez sustituida la locura y la envidia por el odio visceral, lo normal
es que ocurra lo peor: el exterminio.
Tal
no ocurrió en Santa Dona di Piave. Por exterminar, no se exterminó siquiera una
oveja loca de don Liborio Armenetto, pero chichones graves, roturas de huesos y
magulladuras hubo a cientos.
Finalmente,
cuando la solución parecía impensable, unas negociaciones llevadas a cabo en la
más absoluta discreción por el padre Mattino y Crucetta, se consiguió que ambas
partes propusieran un candidato. Evidentemente, tales candidatos fueron los
correspondientes generales y líderes
militares, pues cuando una lucha se desata, lo más fácil es encontrar un líder:
el más fuerte, violento y agresivo en sus ideas y acciones.
Tras
otra semana de luchas sumidas en la debilidad y en el hambre, se consiguió otro
avance en las negociaciones. Esta vez, se acordó un acercamiento entre ambas
partes. Habría una entrevista privada y se convocarían elecciones generales,
pero divididas (si eso se puede comer), en cada orilla y supervisadas por la
estricta ética correspondiente y aceptada de cada párroco. Las urnas se
guardarían en sendas parroquias, se abrirían en público dado el momento y se
realizaría el recuento ante la vista de todos.
Ello
ocurriría al cabo de otra semana. Durante este periodo, los enfrentamientos
disminuyeron un tanto y entró en plena acción el servicio de espionaje. Se
compraban votos. Se vendía todo tipo de carne: de oveja, de cabra, de vaca, de
Bendita Pechugguiña, de Filomena Lomennea, de Sofieta Lengüeta, de Maruja Pérez
(que al no ser autóctona, tenía gran clientela por su exotismo)
Durante
esa semana se recogieron todos los votos. Y llegó el gran día. El Domingo, día
del Señor, los trescientos habitantes con derecho a voto y el resto del pueblo
se congregó en las orillas del río y como centro de control y recuento, el
puente, con su correspondiente impasible y ajeno Pacciencio. Pudo haberse caído
el cielo con todas sus estrellas y lunas durante tal revuelta, que Pacciencio
no se hubiera enterado de nada. Él seguía ahí, con su caña y sus viejos ojos
observantes, lejos, muy lejos de todas las barbaries cometidas en esas tres
semanas.
Los
ciento cincuenta votantes de cada orilla se situaron en las primeras filas
(porque, claro, hasta en el número de votantes existía la igualdad) y tras una
breve y muy tensa espera, aparecieron ambos sacerdotes con sus correspondientes
urnas. Ante el temor de que alguna traición electoral desbocara las iras del
populacho, se mezclaron todas las papeletas en una única urna. Esto suscitó
algunas dudas y sus correspondientes murmullos, pero gracias a Dios y al honor
y ética reconocidas en ambos religiosos, la cosa no fue a mayores.
Se
revolvió toda aquella hipocresía en forma de papeletas y se procedió al
recuento. El padre Mattino fue el primero en abrir una papeleta.
— Voto para Don Marccelo Marcial... —y
parecerá increíble, pero incluso en el primer voto hubo murmullos de
aprobación, desaprobación, dudas y traiciones, pues es natural en el nervioso
traidor señalar antes de ser señalado.
— Voto para Don Marccelo Marcial —esta vez
lo cantó el padre de la Crucetta. El murmullo continuó.
— Voto para Don Marccelo Marcial —y al
tumulto, los párrocos y hasta a las ovejas locas de Don Liborio Armeneto que
por allí correteaban se les pusieron los pelos y las lanas de punta temiéndose
lo peor... Un voto más para Don Marcial y...
— Voto para... Don Valentino Scoppeta —y
hubo relajación.
— Voto para don Valentino Scoppeta... —y
así, poco a poco, fue realizándose el recuento. Hubo momentos de tensión, pero
el mayor peligro se vivió cuando Don Valentino Scoppeta, en un guiño cruel del
azar, sacó diez votos favorables consecutivos y tomó gran ventaja a su
adversario. Se escucharon gritos, pero el padre Mattino, previa pronunciación
de jaculatoria “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado”, sacó un voto
favorable a Don Marcial y encadenó siete votos a Marcial con otras siete
jaculatorias precedentes.
El recuento duró cerca de dos horas, pero
a la hora y media hubo un parón concertado por los párrocos, debido a una grave
irregularidad. En voz baja hubo la siguiente conversación:
— Padre Mattino, hay un problema...
— ¿Cuál, padre de la Crucetta?
— Llevamos ya trescientos votos...
— Mmm, ya veo, eso es grave. Somos
trescientos votantes y aún quedan... mmm, unos cien votos...
— ¿Qué hacemos? Va ganando su candidato,
pero no se puede cerrar el recuento ahora, se desataría la locura.
— La locura se desatará de todas todas, pero
lleva razón, no sería justo cerrar la cuenta, es lógico pensar que en ambas
orillas existan irregularidades...
— ¿Ellos sabrán cuántos somos? —dijo el
padre de la Crucetta mirando aterrorizado al populacho que clavaban en ellos
los ojos.
— Lo dudo, pero es igual, tanto unos como
otros cuentan con la lectura de todos los votos al suponerse vencedores, ambas
partes han amañado los votos, por lo tanto, ambas esperan vencer, todo sea ver
quien ha infiltrado más votos extras...
— Debemos continuar... y que Dios nos coja
confesados a todos.
— Sí, continuemos. Dios nos asista —y esa
media hora restante fue infernal para los religiosos.
Por fin llegó la hora de la lectura del
último voto. La tensión, la agresividad y el odio eran perfectamente palpables,
acariciables o cortables. Ese voto, fuera lo que fuese, desataría sin remedio
lo peor. La votación, como es imaginable, o mejor dicho, inimaginable, tenía la
igualdad de doscientos diez votos para Don Marccelo Marcial y de doscientos
once para Don Valentino Scoppeta. El infierno envidiaba aquel momento. Y llegó
el último voto.
— Y el último voto es para... —el padre
Mattino, que se encargaba de la lectura, palideció y medio desmayado tendió el
voto hacia el padre de la Crucetta. Éste lo recogió.
— Es para... —también palideció, y a duras
penas dijo— para Don Marccelo Marcial. — Estricto empate. Igualdad máxima,
hasta en los votos amañados.
Ocurrió entonces el desastre. Esta vez no
sólo volaron piedras, palos, macetas... Se unieron al particular vuelo sillas,
muebles, botellas, toneles, barricas, ruedas de carro, yunques, estribos,
herraduras, herramientas, cucharones, cacerolas, sartenes, platos e incluso
algún bruto arrojó a un cerdo alarma que encontró allí a mano (¿escucharon
alguna vez eso de un cerdo volador...?). Todo aquello que la fuerza humana
pueda hacer volar de alguna manera, fue lanzado o arrojado sin compasión hacia
la orilla opuesta. Hasta el pobre viejo borrachín Don Salustiano de la Uveta se
hernió cuando siguiendo el ejemplo del cerdo volador, pretendió con extenuantes
e inútiles esfuerzos levantar una vaca. Los heridos se amontonaron. No existía
estrategia posible, era pura y dura batalla campal, una lucha desenfrenada y
rabiosa donde no importaban las bajas propias, sino las enemigas. Nadie salió
huyendo. Las mujeres histéricas y posesas arrojaban sus preciadas vajillas,
regalos de aniversarios, por no poder arrojar a sus infieles maridos. Las
abuelas lanzaban sin compasión todos aquellos jarrones y floreros que guardaban
en su herencia durante siglos. Los abuelos hacían volar certeramente sus
bastones, callados, muletas y hasta alguna que otra dentadura postiza. Los
niños lanzaban con deleite sus libros escolares y reglas; las niñas, sus
muñecas de porcelana y sus caballitos de madera... En fin, me quedo sin
palabras y sin memoria para poder recordar todo aquello que se vio volar de una
orilla a otra.
Pero entonces ocurrió.
Nuestro querido y olvidado Piacciencio, al
que ya le predije como protagonista, sintió un leve tirón en su caña. Después
otro. Y otro. Y mientras pasaban por encima de su boina infinidad de objetos
animados e inanimados, su caña comenzó a doblarse. Se tensó el hilo y empezó a
correr el carrete.
Si alguna vez existió la sorpresa en este
mundo, lo lógico habría sido que encontrara en el rostro de Piacciencio y en el
inaudito hecho de pescar algo allí, pero no, Piacciencio de hecho ni pestañeó.
Con su siempre temple impasible y quizás, apartado de posibles emociones en
este mundo, fue poco a poco luchando con aquel pez que se antojaba bastante
grande. Ni sonreía, ni le brillaban los ojos, nada de nada. Piacciencio tomó
aquél singular y, sin precedentes, pez pescado como si hubiera sido su captura
número cincuenta... de aquel día.
Y mientras Piacciencio luchaba con su
captura, soltando un poco de carrete, luego tirando fuerte y recogiendo,
imperturbable, impasible y demás “im” que puedan pensar, la lluvia de objetos
sobre su cabeza fue cesando lentamente y tornándose en silencio y asombro
general. Por una vez en su vida, Piacciencio cobró, poco a poco, protagonismo
en el pueblo que le tenía en el más absoluto olvido. Cien objetos, luego
cincuenta, luego veinte, luego diez, luego tres, luego una manzana y
finalmente, ningún objeto volador. Todos estaban perplejos y estupefactos
mirando al tranquilo pescador luchar con su trucha. Los sudores y esfuerzos sí
eran visibles y evidentes, algo incomprensible, además, teniendo en cuenta que
Piacciencio bien podría rondar los ochenta años y posiblemente, los treinta
pescando allí mismo, en el centro del puente, de pie del alba al ocaso.
Pescando, simplemente pescando treinta años.
Y comenzó el milagro.
La perplejidad y el asombro compartido
tienden a unir a la plebe. Tras media hora donde el pez se las ingeniaba para
no salir del agua, se escuchó una voz:
— ¡Vamos Piacciencio!
Y
luego otra:
— ¡Ánimo! ¡Tú puedes!
Y otra más:
— ¡Ya es tuyo! ¡Tira!
Y poco a poco todo el pueblo troncó su ira
en júbilo y aplausos, gritando y animando al viejo pescador. Todos unidos, sin
importar la orilla, la piedra recibida o la maceta lanzada, todos, con una
hermosa sinfonía de hermandad gritaban llenos de tensión emocionante, de la que
es su explosión más cercana, la lágrima alegre y no el puño apretado, y que
estaba a punto de reventar y explayarse.
— ¡Vamos!
— ¡Piacciencio, ya lo tienes!
— ¡Suelta un poco y luego tira! —por si a
Piacciencio, después de treinta años, se le hubiera olvidado, no te digo...
— ¡Venga, venga!
— Sí, sí!
— ¡Ahora!
Y Piacciencio, juntando en uno todo su
esfuerzo, agarrotando sus músculos, tensando su fuerza, inflando sus venas y
carrillos, tiró. Tiró como si en ello le fuera la vida. Tiró como si rescatara
su alma del mismísimo infierno. Tiró y... una enorme trucha de unos veinte
kilos saltó por el aire. Voló como si tuviera alas, se sustentó en el aire una
eternidad y pudo ser observada con gloria y deleite por todos los reunidos.
Dibujó un vuelo propio del águila que se muestra reina ante la paloma, y voló,
voló directo hacia Piacciencio, y voló, voló... tanto que se escuchó un
terrible “plas” cuando cayó al agua al otro lado del puente. Todos los
presentes pronunciaron un sentido “ooooooh”.
Pero Piacciencio llevaba demasiado tiempo
buscando ese pez como para darse por vencido. Después de treinta años no se iba
a dejar vencer. Y volvió a reunir sus fuerzas, sus venas hinchadas, sus
tendones tirantes y tiró, tiró de nuevo con la poca vida que le quedaba. Tiró,
tiró y... y... Otra vez la trucha voló, otra vez preciosa, brillante, bailando
en el aire, nadando quizás, doblando su cuerpo. Voló... voló y... ¡pas! El
puente retumbó cuando, aquellos inmensos veinte kilos de trucha chocaron contra
la maltrecha madera del puente. Todo el pueblo estalló en vítores, fiesta,
alegría, júbilo, regocijo... Busquen ustedes sinónimos. Todo aquel sinónimo de
odio o ira encontró, en aquel, momento otro de alegría.
— ¡Hurraaa!
— ¡Bravo!
— ¡Bien! ¡Piacciencio, Piacciencio!
— ¡Increíble!
— ¡Maravilloso!
Y, de pronto, alguien dijo una palabra que
cambió por completo el panorama.
— ¡Es un milagro! —y la locura divina se
desbocó.
— ¡Un milagro!
— ¡Sí, es un milagro!
— ¡Nunca se pescó en este río!
— ¡Es una señal!
— ¡Una señal!
— ¡Sí, una señal! —alguien cometió el error
de dar significado a la supuesta señal divina.
— ¡Nuestra Santa Dona quiere a Piacciencio
como alcalde! ¡Es la señal!
— ¡Sí, la Dona quiere a Piacciencio alcalde!
— ¡Eso, eso!
— ¡Alcalde!
Y todo el pueblo comenzó a entonar el
canto “Piacciencio alcalde”. Todos al unísono, con más vítores, aplausos y
hurras intercalados. Todos juntos gritando.
Pero claro, como comprenderán ustedes, si
nuestro querido pescador estuvo durante treinta años ajeno a cualquier suceso
de aquel estúpido y desgraciado pueblo, no iba a ser menos ahora, a sus ochenta
años. Habían llovido indiferencias, olvidos, marginaciones, piedras, macetas y
cerdos por encima de su cabeza durante años y él ni miró de reojo a ninguna
orilla ni persona.
A Piacciencio le repanpinflaba muy mucho
lo que esa desgraciada y cínica gente decía de él, antes y ahora. Nuestro
querido pescador simplemente, se dedicaba a mirar su bella captura. La medía,
la pesaba, la observaba. Más que nada, la escudriñaba. Ni asombrado, ni alegre;
la escudriñaba ante sus últimos aleteos de vida. De pronto, una lágrima rodó
por su mejilla. Todo el pueblo enmudeció. Piacciencio estaba llorando.
Lentamente, con su trucha preciada en las manos se acercó a la barandilla, la
acarició y... la dejó caer al río.
— Adiós, viejo amigo —fueron las primeras
palabras que se escucharon a Piacciencio en esa Santa Dona di Piave.
Si el pueblo, ya enmudecido, quedó
perplejo cuando Piacciencio sacó aquella inmensa trucha impensable en tal
riachuelo, pueden ustedes imaginarse el estado de asombro al que llegó en ese
momento. Cerca de diez mujeres se desmayaron, entre ella la Pechugguiña, pero
asistentes no le faltaron.
Piacciencio llevaba cerca de treinta años
pescando y cuando lo hizo, devolvió su captura al mar.
Nuestro viejo Pescador, se asomó al
riachuelo y vio a su viejo amigo que
recuperaba su fuerza y que zigzagueaba en su líquido elemento, enfrentándose a
la segunda vida que un viejo medio loco le había brindado. Poco a poco,
Piacciencio comenzó a sonreír. La cara se le iluminó, sus ojos tomaron un nuevo
brillo, su piel se tersó y sus labios se alargaron y dibujaron la más hermosa
sonrisa que jamás he visto en mi vida. En ese momento, Piacciencio era el hombre
más feliz sobre la faz de la tierra y parte del éter celestial, se lo digo yo.
La alegría obtuvo su retrato y su más fiel reflejo en aquel viejo, loco y
cariñoso anciano pescador.
De pronto, el mismo pesado teólogo que dio
significado a la supuesta señal, gritó lleno de fervor:
— ¡Es un santo! —y claro, todos
contestaron...
— ¡Un santo!
— ¡Sí, un santo! —y a uno le dio por
conjugar alabanzas...
— ¡El Santo pescador alcalde!
En fin, que les voy a decir, todo el
populacho desgraciado e ignorante vitoreó y elevó a Santo Alcalde de Santa Dona
di Piave al Gran Pescador Piacciencio. Pero, éste, miraba con deleite el
riachuelo y exprimía y sentía y vivía y explayaba su máxima felicidad,
siguiendo con rejuvenecidos ojos a su viejo
amigo.
De pronto, Piacciencio se separó de la
barandilla y levantando los ojos del riachuelo, miró al populacho y dijo:
— Perdonen... —y el pueblo constató su
estúpida reverencia al supuesto santo (que lo era, pues los aguantó durante
treinta años) guardando el más sepulcral de los silencios. Vamos, como si fuera
a hablar un santo...
— Perdonen. Llevan ustedes treinta años
espantándome la pesca. Ya he pescado, por fin. Ahora estoy muy cansado. Les
pediría a ustedes que dejen durante un rato de montar tanto alboroto, porque
quiero echar una cabezadita y no vaya a ser que con tanto grito vayan también a
espantarme el sueño.
Y todas las gentes se miraron unos a otros
perplejos y extrañados, intentando buscar alguna trascendental parábola o
metáfora en las palabras de Piacciencio, pero eso sí, sin ni tan siquiera el
ruido de una respiración.
Piacciencio, poco a poco, recogió su caña,
su cesta vacía y se puso una chaquetilla roída. Se sentó en el puente, apoyó su
cabeza en su petate, entornó los ojos y se durmió en la más sonriente, plácida
y silenciosa felicidad.
***
Aquí acaba esta historia. Piacciencio
jamás volvió a despertar. Gracias a Dios los piavenses estuvieron callados el
tiempo suficiente para que el Sueño, ese Sueño que a veces parece que nunca
llegará, se acercara a él y se lo llevara con su viejo amigo, porque no sé si ustedes saben que la muerte no se nos
lleva.. La muerte llega, luchas contra ella, la vences, la miras, la mides, la
escudriñas y cuando reconoces y la aceptas como el portador del Sueño que no
Llega, la lanzas al río de la vida y es la estela que deja tras de sí; es el
manto de su capa; el soplo insuflado, no la voz expirada la que se encarga de
llevarte donde sea o donde tengas que ir.
Pero si existe en tu aire o en tu río el
odio, el rencor, la ira, la envidia o la hipocresía a tu alrededor formando
alboroto y jaleo, ¿cómo demonios se va a poder dormir? El sueño que no llega,
jamás llegará, pasará de largo y un día la Muerte, cansada de esperarte,
mandará a su Violencia para mandarte al quinto infierno o más o menos por ahí.
Desgraciadamente, la veneración por ese
santo loco pescador llamado Piacciencio duró aproximadamente una semana. Lo
justo para enterrarle entre honores. Pero la batalla, o guerra ya, retornó en
el momento en que quiso dársele a Piacciencio el patronato norte o sur.
Santa Dona di Piave, incapaz de elegir
alcalde, fue absorbido por la alcaldía de Rivereta de la Vetta.
Con el tiempo y llegando a la desaparición
el pueblo se segregó finalmente. Con un acuerdo de buenas intenciones, se quedó
en Santa Dona y en Rivereta de Piave y aunque se retomó las viejas costumbres
de tratarse en negocios y demás, se siguieron odiando durante siglo, aunque
jamás volvieron las piedras, macetas y cerdos voladores.
Respecto a nuestro Piacciencio...
Piacciencio simplemente quería morir. Llevaba cerca de treinta y dos años
queriendo morir, queriendo encontrar el Sueño que no llega. Nunca comprenderé
por qué aquello que está tan en lo alto y es tan alto, se lleva a algunos
cuando no lo quieren ni lo esperan, y deja esperando aquí a otros que desean y
esperan irse ya.
Piacciencio simplemente quería morir hace
treinta años, tenía infinitas ganas de reencontrarse con alguien, sí con
alguien, porque no se crean que estaba tan loco, todo propósito o idea loca
suele tener una explicación sencilla, y Piacciencio la tenía, pero claro, eso
es otra historia.
FIN
Si te ha gustado y quieres leer más historias, puedes comprar el libro por 0,92 en Amazon, que contiene ésta historia y otras tres más:
EL TREN Y SUS VAPORES
Historia de un hombre que perdió cinco trenes sin, en el fondo, querer perder ninguno. El joven señor Adam debe tomar un Tren, un Importante tren que cambiará su vida, pero... Lo pierde. Quizás la señorita Apple fue la culpable, quizás fue el miedo o puede que lo realmente importante para Adam era estar en esa estación aquel día.
PERSEGUIDA
Cuando aquella tarde la Sra. Valmuz cerró su pequeña librería y se disponía a regresar a su casa, como siempre, paseando, no vio a nadie sospechoso en la calle. Sólo un hombre de traje oscuro que a lo lejos se acercaba con una ligera cojera. Algo habitual, un viandante. Pero cuando el azar decidió que la Sra. Valmuz callejeara... sintió como si la estuvieran siguiendo o, quizás... ¿Persiguiendo?
MARLOC ELAYA Y SU NIÑA DE LUZ APACIBLE:
Marloc se equivocó, quiso exprimir tanto la esencia del sueño, que se enamoró de La Luna...
EL TREN Y SUS VAPORES
Historia de un hombre que perdió cinco trenes sin, en el fondo, querer perder ninguno. El joven señor Adam debe tomar un Tren, un Importante tren que cambiará su vida, pero... Lo pierde. Quizás la señorita Apple fue la culpable, quizás fue el miedo o puede que lo realmente importante para Adam era estar en esa estación aquel día.
PERSEGUIDA
Cuando aquella tarde la Sra. Valmuz cerró su pequeña librería y se disponía a regresar a su casa, como siempre, paseando, no vio a nadie sospechoso en la calle. Sólo un hombre de traje oscuro que a lo lejos se acercaba con una ligera cojera. Algo habitual, un viandante. Pero cuando el azar decidió que la Sra. Valmuz callejeara... sintió como si la estuvieran siguiendo o, quizás... ¿Persiguiendo?
MARLOC ELAYA Y SU NIÑA DE LUZ APACIBLE:
Marloc se equivocó, quiso exprimir tanto la esencia del sueño, que se enamoró de La Luna...
















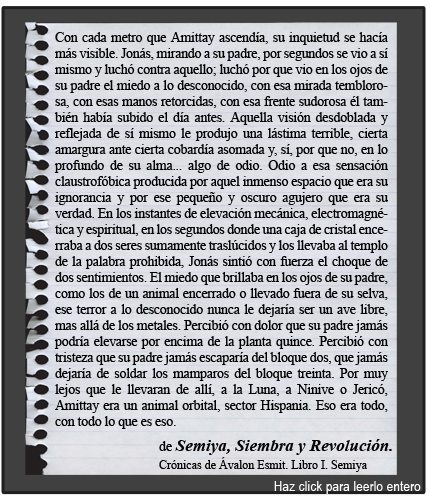


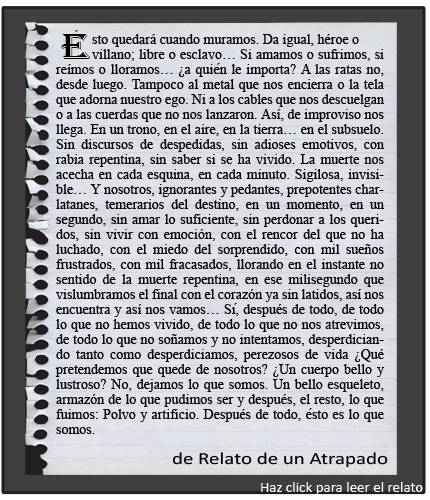





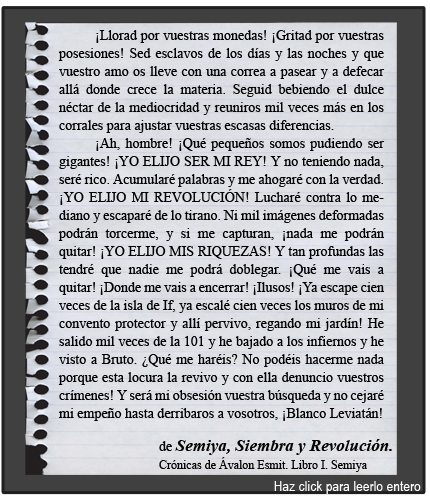
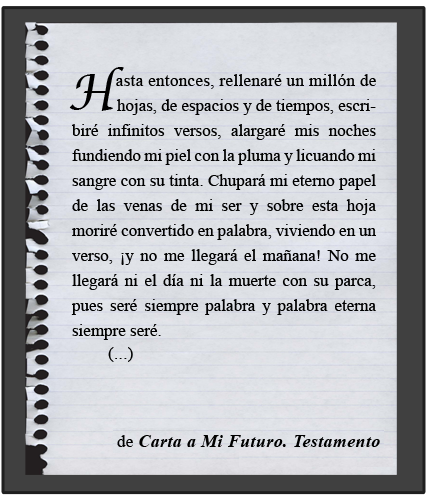

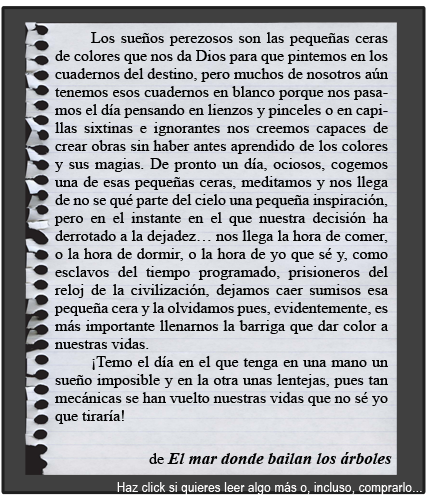
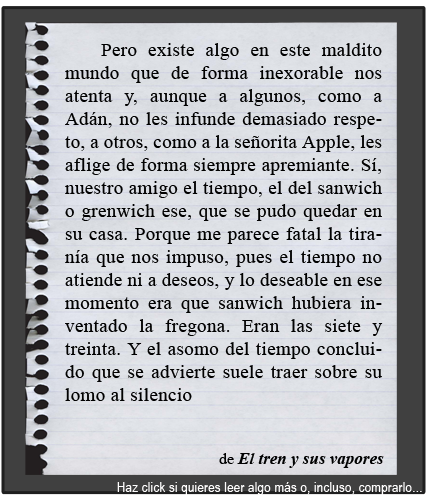

No hay comentarios:
Publicar un comentario